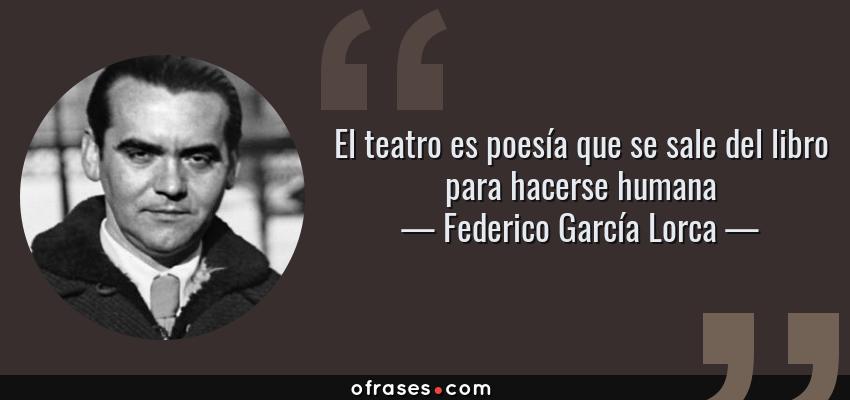
Contexto
- 1900-1939: periodo histórico muy convulso desde el punto de vista político y social en el que se incluye el final de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y que terminó trágicamente con la Guerra Civil.
- Con todo, este periodo ha sido denominado como “Edad de Plata” o «Segunda Edad de Oro» por ser uno de los más fructíferos de nuestras letras.
1. Teatro Comercial
a) La alta comedia: También conocida como comedia benaventina, o comedia burguesa, ya que fue Jacinto Benavente su autor más representativo.
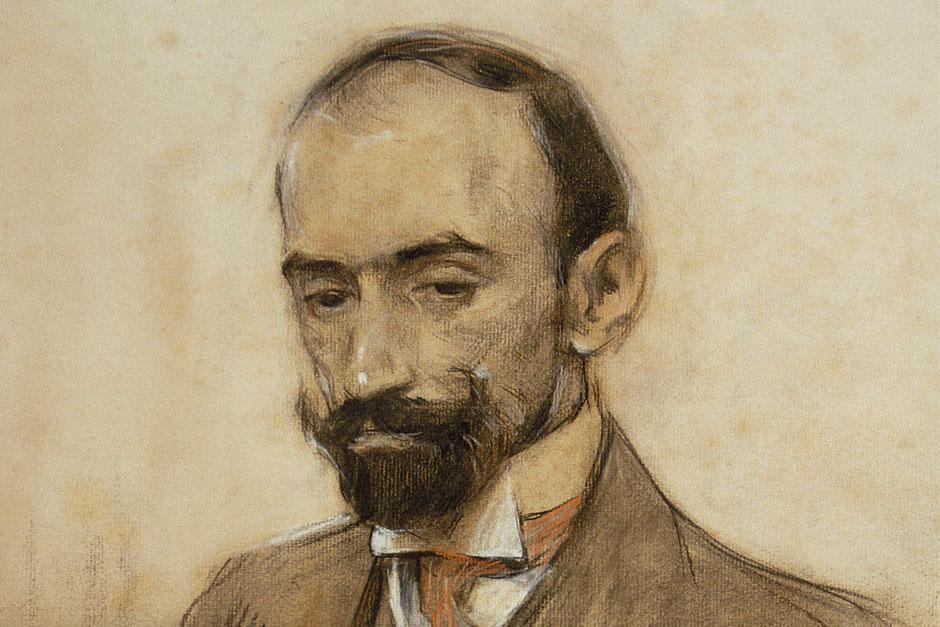
- Los temas y personajes de la comedia burguesa se corresponden con los de las clases medias y altas de la sociedad de entonces y con los conflictos típicos de esos grupos sociales: amores insatisfechos, infidelidades, hipocresías…
- Benavente compuso un teatro a la medida perfecta de la burguesía de la época, que lo convirtió en el autor más representado; ideológicamente se limita a criticar de manera superficial las hipocresías y convencionalismos burgueses, pero sin traspasar lo admisibles y lo considerado de buen tono.
- Obras El nido ajeno, La malquerida y Los intereses creados.
b) Teatro poético o modernista
Este teatro, escrito en verso, surge directamente de la corriente modernista. Se trata de un teatro de pura evasión, sin relación inmediata con la realidad, que recupera temas históricos y legendarios. Mezcla el drama histórico- romántico con un lenguaje modernista superficial y sensorial. Muy tradicional en cuanto a ideas y concepción estética. Los autores destacados son:
–Francisco Villaespesa: Doña María de Padilla.
– Eduardo Marquina: Las hijas del Cid
– Manuel y Antonio Machado: La Lola se va a los puertos.
c) Teatro humorístico:
Aborda temas superficiales con una trama fácil que resultan divertidos por su lenguaje. Domina el costumbrismo. Los representantes más destacados son:
– Carlos Arniches: La señorita de Trévelez. (Costumbrismo madrileño con sainetes)
– Serafín y Joaquín Álvarez Quintero: El genio alegre. (Costumbrismo andaluz)
– Pedro Muñoz Seca: creador del astracán, género cómico basado en los juegos de palabras, la búsqueda de la máxima comocidad posible encadenando una serie de situaciones descabelladas. La venganza de Don Mendo, se trata de una parodia de los dramas de honor calderonianos.
2. Teatro Innovador
A) Experiencias teatrales de algunos noventayochistas y coetáneos:
– Unamuno: Trata temas que afectan a la condición humana, en la línea novetayochista. Fedra . (Enamorada de su hijastro, se quita la vida tras ser rechazada)
– Azorín: Lo invisible. Experimentación, con un teatro cargado de símbolos y ambiente onírico.
– Jacinto Grau: El señor de Pigmalión. Trata el tema de la relación entre el Creador y sus criaturas., en clave de títeres.
b) El teatro de Valle Inclán
Para Valle el teatro es un espectáculo total, donde no sólo hay texto dramático, sino creación de arte plástico. Por ello Valle redactaba con el mayor cuidado sus acotaciones, integradas totalmente en el texto, con una técnica teatral cercana a las técnicas cinematográficas.
- Las obras de su primera etapa se caracterizan por un lenguaje aristocrático, con marcado carácter modernista. Destaca El marqués de Bradomín.
- Después una etapa de transición e innovación llamada ciclo mítico que comprende obras como Las comedias bárbaras o Divinas palabras. El autor adopta un tono más duro y crítico, así como un lenguaje más agresivo. Nos presenta una Galicia mítica, poblada de personajes extraños, brutales, miserables, ritos mágicos, apego a la tierra y a sus efectos sobre los hombres. Violencia, crueldad y pasiones desbordadas.
- El esperpento, que se inicia con Luces de Bohemia. El esperpento es, según Valle, una estética deformadora que resalta lo grotesco y supone “una superación del dolor y de la risa”. A través del esperpento el autor hace una crítica ácida de la España de la época y sus instituciones y muestra un mundo absurdo en el que todo está al revés. Para lograrlo utiliza diversos procedimientos:
- Crítica de la situación de España.
- Deformación caricaturesca de la realidad y de los personajes que, desprovistos de humanidad, son tratados como marionetas, mediante procedimientos de animalización y cosificación, muñequización.
- Presencia constante de la muerte.
- Creación de situaciones absurdas y exageradas.
- Utilización de la ironía y la sátira.
- Uso de un lenguaje coloquial, que llega incluso a lo vulgar, lleno de juegos de palabras.
- Acotaciones literarias con intención estética y no solo de carácter práctico.
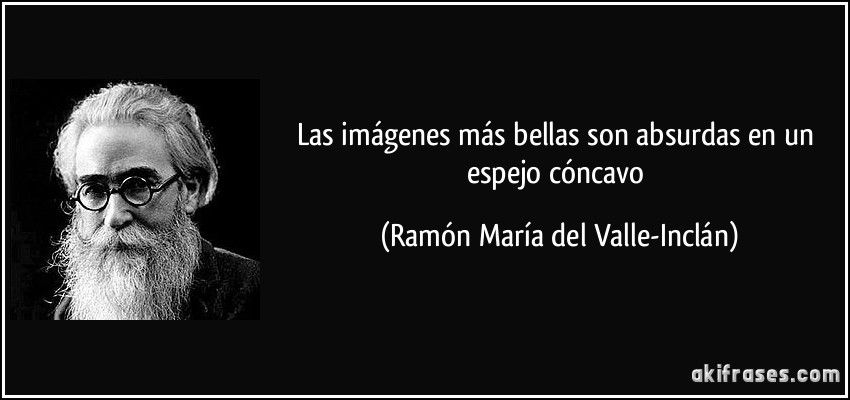
https://www.youtube.com/watch?v=wj9Cg4k8j2M
MAX.- ¡Don Latino de Híspalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!
DON LATINO.- Una tragedia, Max.
MAX.- La tragedia nuestra no es tragedia.
DON LATINO.- ¡Pues algo será!
MAX.- El Esperpento.
DON LATINO.- No tuerzas la boca, Max. [...]
MAX.- Échame el aliento. ¿Adónde te has ido, Latino?
DON LATINO.- Estoy a tu lado.
MAX.- Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del
pesebre belenita. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges vendrá el Buey Apís. Le torearemos.
DON LATINO.- Me estás asustando. Debías dejar esa broma.
MAX.- Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han
ido a pasearse en el callejón del Gato.
DON LATINO.- ¡Estás completamente curda!
MAX.- Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la
vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.
DON LATINO.- ¡Miau! ¡Te estás contagiando!
MAX.- España es una deformación grotesca de la civilización europea.
DON LATINO.- ¡Pudiera! Yo me inhibo.
MAX.- Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.
DON LATINO.- Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato.
MAX.- Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas.
DON LATINO.- ¿Y dónde está el espejo?
MAX.- En el fondo del vaso.
DON LATINO.- ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo!
MAX.- Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida
miserable de España.
Valle-Inclán, Luces de bohemia
Después de Luces de Bohemia, escribe otros tres esperpentos conocidos como Martes de Carnaval, en los que radicaliza aún más su visión deformadora de la realidad.
Valle-Inclán destaca no sólo como conocedor profundo del castellano, sino como gran innovador teatral, ya que anticipó técnicas cinematográficas (saltos en el tiempo, escenarios múltiples…) y acercó el teatro español a lo que otros autores estaban haciendo en el resto de Europa.
c) El teatro de la Generación del 27. Federico García Lorca
Tres facetas destacaremos en la dramática de la Generación:
- Potenciaron la intención social.
- Incorporaron las formas de vanguardia.
- Su propósito fue acercar el teatro al pueblo.
Aunque se pueden citar varios autores (Pedro Salinas, Rafael Alberti o Alejandro Casona), su máximo representante será Federico García Lorca.
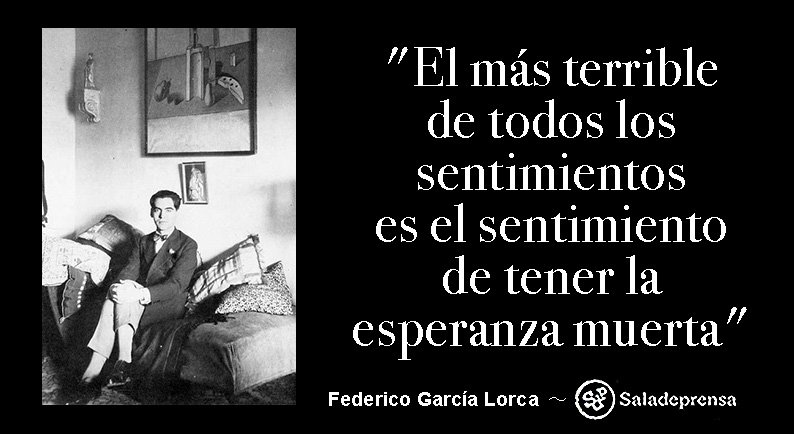

Lorca es, junto con Valle-Inclán, el máximo exponente de la renovación del teatro español de principios de siglo. Las características fundamentales de su teatro son las siguientes.
• La visión del teatro con una función social y didáctica en la que el autor debe estar implicado. Por ello creó La Barraca junto a jóvenes universitarios y con apoyo institucional de la República con el que pretendía dar a conocer el legado del Siglo de Oro al pueblo.
• El tratamiento de un tema básico: enfrentamiento entre deseo y realidad opresiva, que engloba otros temas como el malestar del marginado, la lucha contra las convenciones, la crítica política…El destino final de sus personajes, fruto de ese enfrentamiento, es la muerte trágica.
• La poetización de la vida que se consigue a través de:
- Personajes genéricos (el padre, el novio…) que no tienen nombre propio y representan un estereotipo.
- Fragmentos poéticos, cargados de simbolismo metafórico.
- Alegorías ( la Muerte) y símbolos con un significado preciso (colores, ruidos, paisajes…)
- Música y elementos populares también presentes en su obra poética.
En cuanto a la evolución de su teatro, podríamos clasificarla en tres etapas:
–Primera etapa: presenta afinidades con el teatro modernista y comienza con El maleficio de la mariposa, Títeres de cachiporra y Mariana Pineda, escrita en verso o La zapatera prodigiosa.
Segunda etapa: Después de su viaje a Nueva York, al igual que ocurre con su poesía, la vanguardia le influye de manera decisiva y escribe, con un lenguaje surrealista, El público, obra en la que condena a una sociedad llena de prejuicios y Así que pasen cinco años.
Tercera etapa: escribe sus tragedias más importantes, protagonizados por mujeres, en los que lo popular cobra mayor importancia. Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra. Personajes abocados a un destino del que no pueden escapar, tono lírico, símbolos.

https://federicogarcialorca.net/obras_lorca/asi_que_pasen_cinco_anos.htm
BODAS DE SANGRE: (fragmento) ---- ACTO I CUADRO I Habitación pintada de amarillo. NOVIO.- (Entrando.) Madre. MADRE.- ¿Qué? NOVIO.- Me voy. MADRE.- ¿Adónde? NOVIO.- A la viña. (Va a salir.) MADRE.- Espera. NOVIO.- ¿Quieres algo? MADRE.- Hijo, el almuerzo. NOVIO.- Déjalo. Comeré uvas. Dame la navaja. MADRE.- ¿Para qué? NOVIO.- (Riendo.) Para cortarlas. MADRE.- (Entre dientes y buscándola.) La navaja, la navaja... Malditas sean todas y el bribón que las inventó. NOVIO.- Vamos a otro asunto. MADRE.- Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y los bieldos de la era. NOVIO.- Bueno. MADRE.- Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados... NOVIO.- (Bajando la cabeza.) Calle usted. MADRE.- ... y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma encima o un plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. NOVIO.- ¿Está bueno ya? MADRE.- Cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos. Luego, tu hermano. ¿Y es justo y puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre, que es un toro? No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. NOVIO.- (Fuerte.) ¿Vamos a acabar? MADRE.- No. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre? ¿Y a tu hermano? Y luego, el presidio. ¿Qué es el presidio? ¡Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos! Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo; dos hombres que eran dos geranios... Los matadores, en presidio, frescos, viendo los montes... NOVIO.- ¿Es que quiere usted que los mate? MADRE.- No... Si hablo, es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja. Es que... que no quisiera que salieras al campo. --------------------- ACTO II Cuadro 1 La NOVIA se levanta y la CRIADA se entusiasma al verla.) Despierte la novia la mañana de la boda. ¡Que los ríos del mundo lleven tu corona! NOVIA.- (Sonriente.) Vamos. CRIADA (La besa entusiasmada y baila alrededor.) Que despierte con el ramo verde del laurel florido. ¡Que despierte por el tronco y la rama de los laureles! (Se oyen unos aldabonazos.) NOVIA.- ¡Abre! Deben ser los primeros convidados. (Entra.) (La CRIADA abre sorprendida.) CRIADA.- ¿Tú? LEONARDO.- Yo. Buenos días. CRIADA.- ¡El primero! LEONARDO.- ¿No me han convidado? CRIADA.- Sí. LEONARDO.- Por eso vengo. CRIADA.- ¿Y tu mujer? LEONARDO.- Yo vine a caballo. Ella se acerca por el camino. CRIADA.- ¿No te has encontrado a nadie? LEONARDO.- Los pasé con el caballo. CRIADA.- Vas a matar al animal con tanta carrera. LEONARDO.- ¡Cuando se muera, muerto está! (Pausa.) CRIADA.- Siéntate. Todavía no se ha levantado nadie. LEONARDO.- ¿Y la novia? CRIADA.- Ahora mismo la voy a vestir. LEONARDO.- ¡La novia! ¡Estará contenta! CRIADA.- (Variando de conversación.) ¿Y el niño? LEONARDO.- ¿Cuál? CRIADA.- Tu hijo. LEONARDO.- (Recordando como soñoliento.) ¡Ah! CRIADA.- ¿Lo traen? LEONARDO.- No. (Pausa. Voces cantando muy lejos.) VOCES ¡Despierte la novia la mañana de la boda! LEONARDO Despierte la novia la mañana de la boda. CRIADA.- Es la gente. Vienen lejos todavía. LEONARDO.- (Levantándose.) La novia llevará una corona grande, ¿no? No debía ser tan grande. Un poco más pequeña le sentaría mejor. ¿Y trajo ya el novio el azahar que se tiene que poner en el pecho? NOVIA.-(Apareciendo todavía en enaguas y con la corona de azahar puesta.) Lo trajo. CRIADA.-(Fuerte.) No salgas así. NOVIA.-¿Qué más da? (Seria.) ¿Por qué preguntas si trajeron el azahar? ¿Llevas intención? LEONARDO.-Ninguna. ¿Qué intención iba a tener? (Acercándose.) Tú, que me conoces, sabes que no la llevo. Dímelo. ¿Quién he sido yo para ti? Abre y refresca tu recuerdo. Pero dos bueyes y una mala choza son casi nada. Ésa es la espina. NOVIA.- ¿A qué vienes? LEONARDO.- A ver tu casamiento. NOVIA.- ¡También yo vi el tuyo! LEONARDO.- Amarrado por ti, hecho con tus dos manos. A mí me pueden matar, pero no me pueden escupir. Y la plata, que brilla tanto, escupe algunas veces. NOVIA.- ¡Mentira! LEONARDO.- No quiero hablar, porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros oigan mis voces. NOVIA.- Las mías serían más fuertes. CRIADA.- Estas palabras no pueden seguir. Tú no tienes que hablar de lo pasado. (La CRIADA mira a las puertas presa de inquietud.) NOVIA.- Tiene razón. Yo no debo hablarte siquiera. Pero se me calienta el alma de que vengas a verme y atisbar mi boda y preguntes con intención por el azahar. Vete y espera a tu mujer en la puerta. LEONARDO.- ¿Es que tú y yo no podemos hablar? CRIADA.- (Con rabia.) No; no podéis hablar. LEONARDO.- Después de mi casamiento he pensado noche y día de quién era la culpa, y cada vez que pienso sale una culpa nueva que se come a la otra; ¡pero siempre hay culpa! NOVIA.- Un hombre con su caballo sabe mucho y puede mucho para poder estrujar a una muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi marido, a quien tengo que querer por encima de todo. LEONARDO.- El orgullo no te servirá de nada. (Se acerca.) NOVIA.- ¡No te acerques! LEONARDO.- Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. ¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? ¡De nada! ¡Sirvió para echarme fuego encima! Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad. ¡Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque! NOVIA.- (Temblando.) No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me arrastra, y sé que me ahogo, pero voy detrás. CRIADA.- (Cogiendo a LEONARDO por las solapas.) ¡Debes irte ahora mismo! LEONARDO.- Es la última vez que voy a hablar con ella. No temas nada. NOVIA.- Y sé que estoy loca y sé que tengo el pecho podrido de aguantar, y aquí estoy quieta por oírlo, por verlo menear los brazos. LEONARDO.- No me quedo tranquilo si no te digo estas cosas. Yo me casé. Cásate tú ahora. CRIADA.- (A LEONARDO.) ¡Y se casa! VOCES (Cantando más cerca.) Despierte la novia la mañana de la boda. ACTO III Cuadro I (Aparece la LUNA. Vuelve la luz intensa.) LUNA Ya se acercan. Unos por la cañada y otros por el río. Voy a alumbrar las piedras. ¿Qué necesitas? MENDIGA Nada. LUNA El aire va llegando duro, con doble filo. MENDIGA Ilumina el chaleco y aparta los botones, que después las navajas ya saben el camino. LUNA Pero que tarden mucho en morir. Que la sangre me ponga entre los dedos su delicado silbo. ¡Mira que ya mis valles de ceniza despiertan en ansia de esta fuente de chorro estremecido! MENDIGA No dejemos que pasen el arroyo. ¡Silencio! LUNA ¡Allí vienen! (...) LEÑADOR 1.º ¡Ay muerte que sales! Muerte de las hojas grandes. LEÑADOR 2.º ¡No abras el chorro de la sangre! LEÑADOR 1.º ¡Ay muerte sola! Muerte de las secas hojas. LEÑADOR 3.º ¡No cubras de flores la boda! LEÑADOR 2.º ¡Ay triste muerte! Deja para el amor la rama verde. LEÑADOR 1.º ¡Ay muerte mala! ¡Deja para el amor la verde rama! (Van saliendo mientras hablan. Aparecen LEONARDO y la NOVIA.) LEONARDO ¡Calla! NOVIA Desde aquí yo me iré sola. ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! LEONARDO ¡Calla, digo! NOVIA Con los dientes, con las manos, como puedas, quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome arrinconada allá en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como a víbora pequeña pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! LEONARDO Ya dimos el paso; ¡calla!, porque nos persiguen cerca y te he de llevar conmigo. NOVIA ¡Pero ha de ser a la fuerza! LEONARDO ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? NOVIA Yo las bajé. LEONARDO ¿Quién le puso al caballo bridas nuevas? NOVIA Yo misma. Verdad. LEONARDO ¿Y qué manos me calzaron las espuelas? NOVIA Estas manos que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! Que si matarte pudiera, te pondría una mortaja con los filos de violetas. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! LEONARDO ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad. ¿No lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena. Pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra, y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. NOVIA ¡Ay qué sinrazón! No quiero contigo cama ni cena, y no hay minuto del día que estar contigo no quiera, porque me arrastras y voy, y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brizna de hierba. He dejado a un hombre duro y a toda su descendencia en la mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será el castigo y no quiero que lo sea. ¡Déjame sola! ¡Huye tú! No hay nadie que te defienda. LEONARDO Pájaros de la mañana por los árboles se quiebran. La noche se está muriendo en el filo de la piedra. Vamos al rincón oscuro, donde yo siempre te quiera, que no me importa la gente, ni el veneno que nos echa. (La abraza fuertemente.) NOVIA Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas. Desnuda, mirando al campo, (Dramática.) como si fuera una perra, ¡porque eso soy! Que te miro y tu hermosura me quema. LEONARDO Se abrasa lumbre con lumbre. La misma llama pequeña mata dos espigas juntas. ¡Vamos! (La arrastra.) NOVIA ¿Adónde me llevas? LEONARDO A donde no puedan ir estos hombres que nos cercan. ¡Donde yo pueda mirarte! NOVIA (Sarcástica.) Llévame de feria en feria, dolor de mujer honrada, a que las gentes me vean con las sábanas de boda al aire, como banderas. LEONARDO También yo quiero dejarte si pienso como se piensa. Pero voy donde tú vas. Tú también. Da un paso. Prueba. Clavos de luna nos funden mi cintura y tus caderas. ACTO III Cuadro 2 (...) MADRE.- Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla, para no clavarla mis dientes en el cuello. ¡Víbora!(Se dirige hacia la NOVIA con ademán fulminante; se detiene. A la VECINA.) ¿La ves? Está ahí, y está llorando, y yo quieta, sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su honra? (Golpea a la NOVIA. Ésta cae al suelo.) VECINA.- ¡Por Dios! (Trata de separarlas.) NOVIA.- (A la VECINA.) Déjala; he venido para que me mate y que me lleven con ellos. (A la MADRE.) Pero no con las manos; con garfios de alambre, con una hoz, y con fuerza, hasta que se rompa en mis huesos. ¡Déjala! Que quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. MADRE.- Calla, calla; ¿qué me importa eso a mí? NOVIA.- ¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (Con angustia.) Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud; pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua, frío, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, ¡óyelo bien!; yo no quería, ¡óyelo bien!, yo no quería. ¡Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos! (Entra una vecina.) MADRE.- Ella no tiene la culpa, ¡ni yo! (Sarcástica.) ¿Quién la tiene, pues? ¡Floja, delicada, mujer de mal dormir es quien tira una corona de azahar para buscar un pedazo de cama calentado por otra mujer! NOVIA.- ¡Calla, calla! Véngate de mí; ¡aquí estoy! Mira que mi cuello es blando; te costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto. Pero ¡eso no! Honrada, honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos; tú, por tu hijo; yo, por mi cuerpo. La retirarás antes tú. (Entra otra vecina.) MADRE.- Pero ¿qué me importa a mí tu honradez? ¿Qué me importa tu muerte? ¿Qué me importa a mí nada de nada? Benditos sean los trigos, porque mis hijos están debajo de ellos; bendita sea la lluvia, porque moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios, que nos tiende juntos para descansar. "VIEJA – Y con tu marido… VIEJA – Todo lo contrario que yo. Quizá por eso no hayas parido a tiempo. Los hombres tienen que gustar, muchacha. Han de deshacernos las trenzas y darnos de beber agua en su misma boca. Así corre el mundo. YERMA – El tuyo, que el mío no. Yo pienso muchas cosas, y estoy segura que las cosas que pienso las ha de realizar mi hijo. Yo me entregué a mi marido por él, y me sigo entregando para ver si llega, pero nunca por divertirme.
El teatro de Lorca supone una extraordinaria renovación porque incluye elementos líricos y simbólicos y eleva algunos temas típicos de la Andalucía de su tiempo a la categoría de conflictos universales del ser humano. Sin embargo, la guerra civil trunca el maravilloso panorama literario que comienza a abrirse en estos momentos en España.
Rafael Alberti, escribió obras de teatro de Noche de guerra en el Museo del Prado, con un tema de actualidad como el de la Guerra Civil los más variados estilos. El hombre deshabitado, en clave surrealista, presenta un hombre desposeído de su creador, que vaga por el mundo entre tinieblas, desheredado y desorientado. Fermín Galán, fiel a la tradición del teatro social, obra dedicada a un republicano fusilado.
En el exilio, Max Aub se decanta por un teatro reivindicativo en clave internacional: San Juan presenta la historia de seiscientos judíos navegando a la deriva porque ningún puerto deja atracar su barco.
También en el exilio, Alejandro Casona trabaja variados temas, cuyo único punto en común es una gran maestría lírica y dramática: Los árboles mueren de pie, realista, La dama del alba, simbólica.
Cerramos el tema con dos autores que practican el teatro cómico de calidad, renovador de la escena española. Ambos escriben antes y después de la Guerra Civil. En 1932 se estrena tanto Usted tiene ojos de mujer fatal, de Enrique Jardiel Poncela, como Tres sombreros de copa de Miguel Mihura (aunque esta última no se estrenará hasta veinte años después).
Su valor consiste en presentar un teatro que presenta una visión del mundo deformada por la comicidad, pero amarga en su fondo. Con ello se adelantaron y preludiaron una corriente europea, la del teatro del absurdo, que se dio a partir de la década de los cuarenta. En sus versiones más puras, este teatro se caracteriza por tramas circulares, diálogos repetitivos, falta de secuenciación, ambientación onírica, comicidad basada en la incoherencia, el disparate y lo ilógico.
Destacamos otras obras de estos autores: Maribel y la extraña familia de Miguel Mihura y Eloísa está debajo del almendro de Jardiel Poncela, ya tras la Guerra Civil.
Conclusión
Como hemos visto a lo largo del presente tema, pese a que el esplendor del teatro no llegó a los niveles de otros géneros literarios debido a los condicionantes comerciales de las representaciones teatrales, sí se compusieron creaciones de enorme interés y que supusieron una renovación completa del género, como Luces de Bohemia de Valle Inclán o las grandes obras maestras de Lorca: Bodas de Sangre, Yerma o la Casa de Bernarda Alba, que siguen hoy siendo de lectura obligada.
